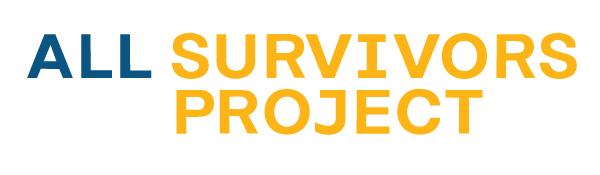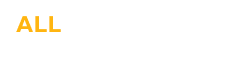24/03/2018 –En conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.
El acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) marcó el inicio del fin de más de cinco décadas de conflicto interno. Un conflicto durante el cual la violencia sexual ha sido extensa y sistemática. El informe de diciembre de 2016 del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad sobre violencia sexual en conflictos armados afirma que la violencia sexual constituye un riesgo generalizado en al menos 10 departamentos en Colombia, principalmente en zonas bajo la influencia de grupos armados. En noviembre de 2016, el Registro Único de Víctimas de Colombia había registrado 1291 víctimas masculinas de violencia sexual en el marco del conflicto. Para que los nuevos mecanismos de justicia transicional puedan cumplir con su objetivo de contribuir a la satisfacción del derecho a la verdad y la dignificación de todas las víctimas, Colombia debe aprender de los errores de anteriores procesos de justicia transicional y garantizar que los sobrevivientes masculinos no son excluidos.
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado en noviembre del 2016 incluye un Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto (Punto 5) el cual prevé, entre otras cosas, la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema está formado por diferentes mecanismos tanto judiciales como extrajudiciales como La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque no está clara la manera en la que los diferentes mecanismos trabajarán y colaborarán entre ellos, ciertamente desempeñarán un papel esencial en la transición a la paz y en el reconocimiento de las víctimas.

El 7 de febrero de 2018, All Survivors Project asistió a la Conferencia sobre Jurisdicción Universal y la Jurisdicción Especial para la Paz que tuvo lugar en la Universidad Externado de Colombia (Bogotá). Este evento fue organizado por European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y Universidad Externado de Colombia. En la conferencia se debatieron experiencias de otros países en el manejo de atrocidades como en Chad y Argentina y se analizó la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz constituye un modelo complejo e inédito diseñado conjuntamente por el Gobierno y las FARC. Este mecanismo ejercerá funciones judiciales mediante la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado. El acuerdo de paz indica que el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual no serán objeto de amnistía y que existirá un equipo especial para la investigación de estos crímenes. Junto con los otros mecanismos de justicia transicional, la JEP tiene la oportunidad de asegurar la dignificación de los sobrevivientes de violencia sexual dándoles voz y destapando la verdad. Sin embargo, la investigación de All Survivors Project indica que las víctimas masculinas se encuentran en riesgo de no ser consideradas por dichos mecanismos y de permanecer en la invisibilidad.
El estigma y la vergüenza, entre otros factores, impiden que los sobrevivientes masculinos denuncien los abusos a los que han sido sometidos. Sin embargo, desatender las necesidades de las víctimas masculinas de violencia sexual puede fomentar patrones de violencia. Aunque no existen estudios de prevalencia de este tipo de abusos, la plataforma nacional de sociedad civil COALICO ha recopilado información de al menos 7602 niños víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto entre 2008 y 2012. Además, el 10% de las víctimas de violencia sexual atendidas por MSF en Tumaco y Buenaventura en 2016 eran hombres. En Colombia, hombres y niños también han sido victimizados sexualmente por su orientación sexual e identidad de género. El informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad sobre violencia sexual en conflicto armados publicado en marzo de 2015 afirmaba que colombianos LGBTI han sido víctimas de violencia sexual como una forma de “violencia correctiva” o de “limpieza social” lo que ha obligado a muchos de ellos a huir de áreas que permanecen bajo la influencia de grupos armados. En entrevistas con All Survivors Project, varias organizaciones de ayuda humanitaria y de defensa de los derechos humanos que operan en Colombia reconocieron que estos datos no son sino la punta del iceberg. Una mayor investigación es necesaria para comprender la magnitud, los patrones y las motivaciones de la violencia sexual contra hombres y niños en el marco del conflicto armado en Colombia.
Existe el riesgo de que formas de violencia sexual contra hombres y niños no sean consideradas por la Jurisdicción Especial para la Paz. La enorme cantidad de crímenes perpetrados durante el conflicto podría dificultar la investigación de cada uno de los casos. Es importante que la estrategia de enjuiciamiento de este mecanismo incluya violencia sexual contra hombres, ya que esto ayudaría a combatir el silencio y la impunidad relacionada con estos crímenes.
El informe “When No One Calls It Rape” describe como anteriores procesos de justicia transicional han ignorado o errado en la categorización de formas de violencia sexual contra hombres y niños. Las Comisiones de Verdad en Timor Oriental, Sierra Leona y Sudáfrica fomentaron las declaraciones de sobrevivientes femeninas, pero no de hombres y niños. Colombia debe evitar repetir los errores cometidos por anteriores mecanismos de justicia transicional.
Si el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición aborda adecuadamente los casos de violencia sexual, podría sentar un precedente para una mayor inclusión y reconocimiento de víctimas masculinas a nivel internacional y, de esta manera, presentar una alternativa a la comprensión moderna de los roles de género en tiempos de guerra a la vez que se aseguran respuestas efectivas que cubran las necesidades de todos los sobrevivientes, tanto hombres como mujeres.